Por Gonzalo Villanueva Ibarra // CEDIL
Los blasones de Saltillo, como la gran urbe del desarrollo y progreso, son constantemente enfatizados en la retórica oficialista. Como cajas de resonancia, en redes son constantes los medios que replican esta narrativa y hasta llevan a pensar que, quizá, hay un Saltillo o un estado de Coahuila que es ajeno al conocimiento del caudal común de las personas.
En este espacio analizaremos los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2024) del último trimestre del año pasado, para mostrar las desigualdades de género en Coahuila y cómo éstas se relacionan con la falta de ética en el cuidado y la ampliación de la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Estos indicadores no son datos aislados, sino la punta del iceberg de un sistema de desigualdades y tensiones que afectan la vida de miles de familias.
Disparidad en los ingresos: ¿otra cara de la desigualdad estructural?
Los nuevos datos de la ENOE revelan una disparidad salarial significativa en Coahuila durante el último trimestre de 2024. El salario promedio mensual fue de nueve mil 680 pesos, pero esta cifra oculta una gran diferencia entre los sectores formal e informal.
Mientras los trabajadores formales ganaban un promedio de 11 mil 100 pesos mensuales, aquellos en el sector informal ingresaban siete mil 60 pesos. Considerando el aumento del costo de vida, incluyendo la canasta básica y la vivienda, junto con el deficiente transporte público, estos salarios plantean serias preocupaciones sobre la calidad de vida en ciudades como Saltillo.
De acuerdo con la ENOE, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en Coahuila es un problema sustantivo; 70% de los hombres empleados perciben un salario promedio de diez mil 855 mensuales, siendo los trabajos más comunes en construcción, ensamblaje, operación de maquinaria industrial y conducción. En contraste, 70% de las empleadas ganan en promedio siete mil 633 pesos al mes concentrándose en ocupaciones como ventas, trabajo doméstico y costura.
Los datos presentados revelan una disparidad salarial basada en el género. Las mujeres, en su mayoría, se concentran en los rangos salariales más bajos. Aunque los hombres también tienen una presencia significativa en esos rangos inferiores, sus salarios máximos son notablemente más altos. Esa distribución desigual sugiere una segregación en el mercado laboral y plantea la posibilidad de que distintos sectores empleen a hombres y mujeres en proporciones desiguales.
Las razones de ello son múltiples. Primeramente, las mujeres suelen tener más responsabilidades no remuneradas, como el cuidado del hogar y la familia, lo que las limita a empleos de tiempo parcial con salarios más bajos. Además, existe una segregación ocupacional, donde las mujeres se concentran en sectores precarizados, como los servicios y educación, mientras que los hombres predominan en la industria, lo que resulta en una remuneración desigual.
Incluso en los casos donde mujeres y hombres tienen el mismo puesto y las mismas condiciones, persiste una brecha salarial debido a la discriminación directa o a los sesgos en los ascensos.
De la brecha salarial a la ética de cuidados
El problema se extiende más allá de las cifras, adentrándose en la ética del cuidado. Esta perspectiva revela que la desigualdad salarial no es simplemente resultado de las dinámicas del mercado laboral, sino también de la desvalorización histórica del trabajo de cuidado, tradicionalmente desempeñado por mujeres.
🗞 | Suscríbete aquí al newsletter de El Coahuilense Noticias y recibe las claves informativas del estado.
Para comprender que las estadísticas oficiales sólo muestran una parte del panorama, es fundamental reconocer el trabajo invisible, como las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. La distribución desigual de estas responsabilidades refuerza la dependencia económica y limita las oportunidades de desarrollo profesional de muchas mujeres, creando un círculo vicioso de precariedad.
Por lo tanto, es esencial implementar políticas que incorporen servicios públicos de cuidado, licencias parentales extendidas y mecanismos de corresponsabilidad familiar. Sólo así se podrá avanzar hacia una equidad que no se limite a la igualdad salarial, sino que reconozca la contribución social total que representan estos trabajos invisibles.
Tensiones económicas y violencia familiar en Saltillo
La precariedad económica, evidenciada por la dispersión de los ingresos y los bajos salarios, genera altos niveles de estrés familiar que pueden desencadenar violencia intrafamiliar, especialmente en ciudades como Saltillo, que ya registran altas tasas de violencia familiar. La incertidumbre financiera y la dificultad para resolver conflictos en el hogar pueden intensificar las tensiones y detonar episodios violentos.
💬 | Únete a nuestro canal de WhatsApp para que recibas las noticias y trabajos destacados de El Coahuilense Noticias.
Además, las desigualdades salariales y la acumulación de responsabilidades de cuidado crean dependencia económica en muchas mujeres, reforzando dinámicas de poder desiguales en el hogar. Esta situación, junto con la falta de redes de apoyo efectivas, exacerba las tensiones y propicia la violencia. En conclusión, la violencia intrafamiliar está estrechamente vinculada a la estructura socioeconómica y a la distribución desigual de roles de género.
Conclusión
Los datos de ingresos en Coahuila en 2024, al combinarse con las alarmantes tasas de violencia familiar en Saltillo, se convierten en un llamado urgente a replantear las políticas económicas y sociales. La precariedad, la desvalorización del trabajo de cuidados y los desequilibrios de poder en el hogar son piezas interconectadas de un mismo rompecabezas que exige respuestas integrales y transformadoras.
Para orientarnos hacia un futuro con justicia social es esencial que los grupos sociales, académicos y legisladores trabajen juntos. Deben priorizar la moral, los aspectos sociales y el análisis político para crear estrategias que promuevan la equidad en todos los aspectos de la vida social.
Lo anterior implica transformar la indignación y la frustración en acciones concretas adoptando una perspectiva holística que considere factores económicos y éticos.
Al rediseñar estrategias con estos principios en mente podemos construir un futuro donde la equidad sea una realidad en todos los ámbitos de la sociedad.
MÁS DEL AUTOR:




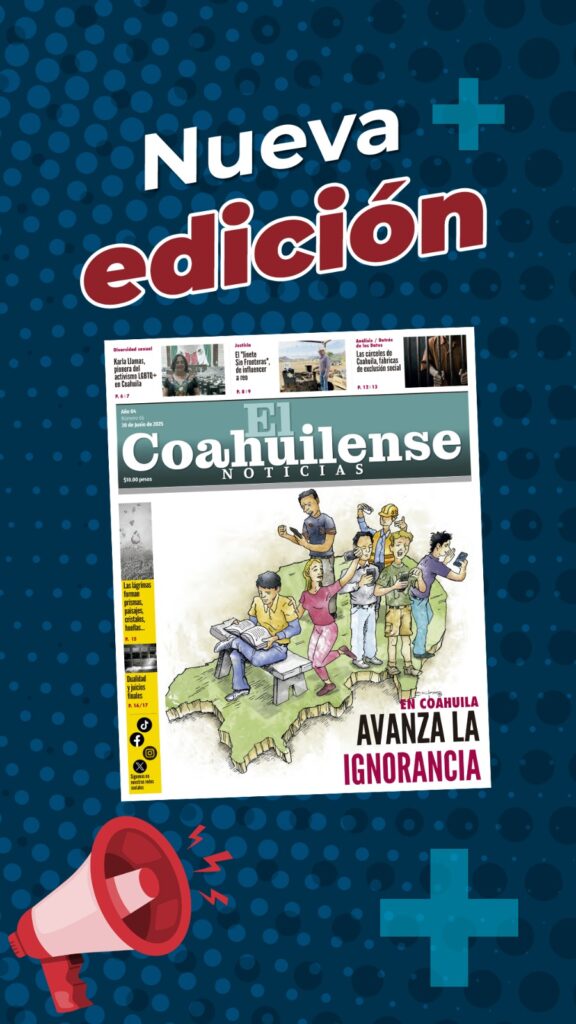

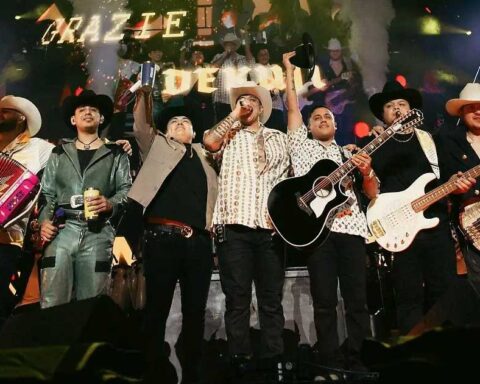
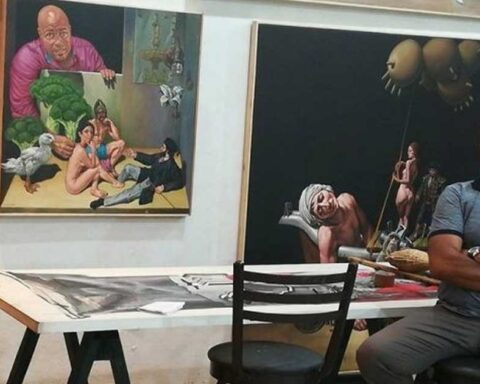

Síguenos en