Por Diego Corpus/CEDIL
El 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la LGBTIfobia, una fecha clave para visibilizar las luchas de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI+), y para reflexionar sobre las múltiples formas de violencia y discriminación que aún enfrentan.
Esta fecha se reconoce por ser cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó a la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), marcando un parteaguas en la despatologización de las disidencias sexuales y de género. Este acto no sólo tuvo repercusiones simbólicas, sino también jurídicas y políticas, al cuestionar la legitimidad de los discursos que históricamente sirvieron para justificar prácticas de discriminación y represión.
En México, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que más de cinco millones de personas se autoidentifican como parte de la diversidad sexual y de género, lo que representa al 5.1% de la población nacional. Asimismo, la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg) de 2021, muestra que Coahuila ocupa el puesto 21 entre las entidades con mayor número de personas LGBTI+, con un total estimado de más de 109 mil personas, dato equivalente al 4.5% de la población de nuestro estado. Si bien esta proporción es ligeramente inferior al promedio nacional, no deja de ser significativa, sobre todo si consideramos que muchas de estas personas aún enfrentan barreras estructurales para el ejercicio pleno de sus derechos, tanto en el ámbito público como en el privado.
En términos normativos, México ha tenido avances importantes. El artículo 1º de la Constitución prohíbe toda forma de discriminación, incluyendo la basada en la orientación sexual y la expresión o identidad de género. A ello se suman diversas leyes federales, estatales y reglamentos municipales que han buscado garantizar el acceso igualitario a la salud, la educación, el trabajo, la justicia y otros derechos fundamentales. Además, organismos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido muy enfáticos en establecer que los derechos de las personas LGBTI+ deben ser considerados y protegidos como Derechos Humanos.
Sin embargo, el reconocimiento legal no ha sido suficiente para erradicar las múltiples formas de violencia estructural y simbólica que afectan cotidianamente a estas poblaciones. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), seis de cada diez personas LGBTI+ en México han sufrido algún tipo de discriminación. Esta cifra resulta alarmante, especialmente si se considera que muchos de estos actos discriminatorios ocurren en espacios donde debería prevalecer el respeto y la inclusión: escuelas, lugares de trabajo, servicios de salud o instituciones gubernamentales.
Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022 muestra que más del 3.1% de la población en México ha sido víctima de discriminación por motivos de orientación sexual. Esta cifra podría parecer baja en comparación con otros tipos de discriminación, pero hay que recordar que muchas personas no denuncian estas situaciones, ya sea por miedo, desconfianza en las autoridades o por no saber que tienen derecho a hacerlo.
Si bien Coahuila ha sido pionero en algunos aspectos de la agenda LGBTI+, como la legalización del matrimonio igualitario desde 2014 y la posibilidad de cambio de identidad de género en documentos oficiales, también tuvo un incremento significativo en el porcentaje de personas que reportaron haber sido víctimas de discriminación de 2017 a 2022, según los resultados de la Enadis ya mencionados, donde pasamos de un 15.7% a 20.3%.
Por esto mismo no podemos quitar el dedo del renglón cuando se trata de campañas de sensibilización y buscar garantizar el trato digno en distintas instancias gubernamentales y sociales, pues la magnitud de este problema no es menor.
Hablar del 17 de mayo como el Día Internacional contra la LGBTIfobia no es simplemente recordar una fecha histórica; es un acto político y ético que nos interpela como sociedad. Nos exige mirar de frente las heridas abiertas de la exclusión, la violencia y el silencio que aún marcan la vida cotidiana de millones de personas LGBTI+ en este país.
Reflexionar sobre estos temas va más allá de sumar cifras o elaborar diagnósticos. Se trata de cuestionar las raíces culturales que aún sostienen jerarquías entre individuos, donde algunas vidas son celebradas y otras son concebidas como abyectas o indignas de ser vividas. Implica, también, reconocer que la lucha contra la LGBTIfobia no corresponde únicamente a quienes la padecen, sino a toda persona que aspire a una sociedad justa. En ese sentido, ser neutral es colocarse del lado del status quo; es mantener intactas las estructuras que perpetúan la desigualdad.
TE RECOMENDAMOS LEER:




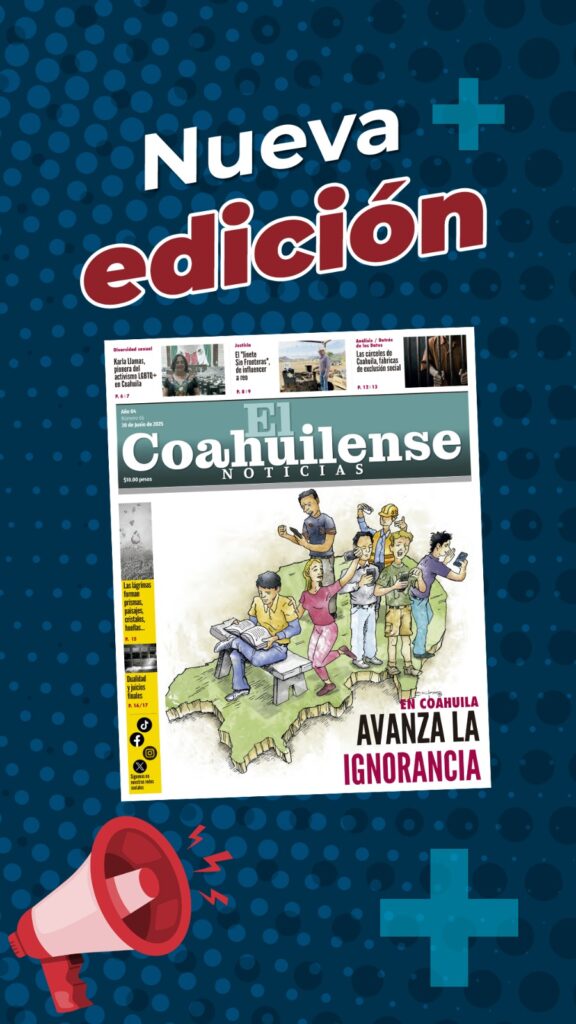





Síguenos en